A veces los cambios en este mundo traen crisis, pues a su vez la crisis estimula la urgencia de que surja el cambio. Así es como el camino conduce a su destino, porque quien se desvía de él cae al barranco, en donde no hay opción sino de retomar el rumbo.
La historia de un país comienza habitualmente cuando una pandilla de reyes codiciosos corrompieron a algún ejército de seres humanos —que, como tú y yo, no discutieron—, y conquistaron una guerra masacrando y dominando a las familias nativas de estas zonas. Luego de delimitar arbitrariamente una fragmentación imaginaria de las tierras, dibujando mapas que declararon oficiales, impusieron sobre sus nuevos súbditos un sistema agresivo de absolutismo llamado educación.
La historia se consolida cuando nosotros, domesticados bajo esta ordenanza, aceptamos identificarnos con sus banderas de colores y sus desatinados himnos, nos cargamos en la espalda los fatigosos lastres de patriotismo, mansedumbre y esperanza disfrazados de principios morales, caímos vergonzosamente ante sus imágenes personalistas de voces nacionalistas, y así limitamos nuestra capacidad de empatía a la idiosincrasia sembrada en nuestra propio tribu, no tolerando más ningún otro pensamiento posible. De esta manera, aquellos reyes se ganan de nosotros nuestra extraviada lealtad, explotan nuestro trabajo, se apropian de nuestros recursos y de paso obtienen nuestro reconocimiento personal.
Llegan a este mundo las revoluciones modernas, fracasadas todas en lo que pedían pero que logran rotundo éxito en lo que veladamente buscaron. Llega el consumismo, la industrialización, la superpoblación y la globalización, y este mundo explota y se masifica. Las ciudades sepultan los campos vivientes y las praderas húmedas bajo pilas de cemento frío y asfalto gris. Los reyes que pisoteaban a sus subordinados se trucan en presidentes, ministros y diputados que siguen pisoteando, apoyados por la misma jerarquía de permisividad popular. La guerra, banalizada por la tecnología sin alma, pierde el sentido de honor que le daba algún significado. La esclavitud cambia su nombre a nómina y se extiende la división clasista como herramienta de manipulación, ofreciendo ilusión de poder y riquezas para unos y para otros nada sino envidia e impotencia.
En un país moderno no se gobierna solamente por la fuerza, se gobierna también inflamando la propaganda de que no se está gobernando por la fuerza. El atroz arte de la política consiste en el engaño psicológico, la técnica que llamamos “lavar cerebros”, mejor conocida como “partidismo”, o más generalmente, “decir lo que queremos oír”, muy efectiva sobre las masas dormidas.
Cuando estamos faltos de auto-respeto, ignorantes de nuestras capacidades innatas y olvidados de nuestra esencia, buscamos entonces obedecer a quien sea que se ofrezca a dirigirnos. Tal vez algún personaje carismático y que en sus promesas nos transmita la percepción de que llenaremos ese vacío que llora nuestra alma, tiene no solo nuestra más tozuda fidelidad —que tan sola ella enciende en este mundo la chispa de la ceguera y la estupidez humana—, sino que, algo peor, nos proclama absueltos de nuestra responsabilidad como seres vivos nacidos libres en este mundo.
En nosotros se mueven usualmente estas dos fuerzas: el deseo de la libertad y el miedo a ella. Una nos empuja a desenvainar la espada y la otra nos convence de clavárnosla insensatamente. Una nos hace gritar “¡Revolución!” y la otra nos somete cabizbajos a quienes la hicieron. Luego gritan “¡Oposición!” y nos volvemos a doblegar, ahora ante aquellos que se opusieron. Leemos publicidades sádicamente amarillistas y las defendemos como una verdad salvadora, y al hacerlo nos refugiamos en la prisión de su hipnótica falsedad y en el odio que nos inspira con furia a cruzarnos los brazos sin hacer nada.

“Democracia” escuchamos, y festejamos sus fechas crédulamente. “Pueblo” resuena, y nos sonrojamos como gringos porque se dignan a mencionarnos. “Enemigo” señalan, y enredados en tal cuento de brujos, le aborrecemos. “Elecciones” dicen, y nos convencemos confusamente de tal incoherencia de que por salir a votar estamos eligiendo nuestro destino.
No, nuestro terror a elegir es demasiado grande. Preferimos mil veces que lo haga otro. No nos importa que el otro lo haga bien, con tal de que nos hable sobre emocionantes ideales y amaneceres azules. No pedimos que aquellos que gobiernan sean honestos, íntegros o inteligentes. Ni siquiera nos paramos en ver que aquellos, a quienes estamos entregando nuestra libertad sagrada, no hayan tenido la mediana fuerza para evitar desmoronarse envueltos por el negro fango de la política, en donde se asientan por ley de gravedad las más retorcidas hipocresías y las más putrefactas maldades del ser humano.
Y es que, aun luego de saber todo esto, nos seguimos postrando ante ellos. Los izamos en el altar de nuestras pantallas mediáticas, les pagamos nuestros sudados tributos, coreamos sus costosas, repetitivas y contaminantes campañas electorales e incluso repudiamos al hermano que se atreve a no acompañarnos con ese mismo furor.
Un ladrón violenta en este momento nuestro hogar, el campo de batalla que la vida nos asignó con sabiduría, y como respuesta nos arrodillamos ante él, abandonados a las mentiras, insultos y amenazas que, aprovechando la autoridad inflexible que le regalamos, le venga conveniente expresar.
¿Qué diantres estamos haciendo, nos hemos detenido a pensar?
“Es que aquel ladrón está sentado en el sillón de aquel palacio lujoso”, nos excusamos, “¡Debemos amotinarnos para sacarlo de allí!”. Pero llegan a este mundo las preguntas: ¿Y quién le da a aquel impresionante palacio ese poder sobre nosotros? ¿Por qué hemos de obedecer al que se sienta en aquel sillón, que sin nuestro sometimiento explícito no es más que una silla común y silvestre de cuatro patas y un espaldar agigantado? ¿Por qué siquiera molestarnos en buscar a otro que se siente allí, si la felicidad de nuestro hogar se batalla con el trabajo honesto de nuestras manos, el dominio preciso de nuestras emociones y el cultivo continuo de nuestro auto-conocimiento?
Y obedecemos a este ladrón, porque además está refugiado bajo una constitución de leyes. Pero también podemos cuestionar: ¿Cuándo le dimos autoridad sobre nosotros a este absurdo libro que rompe sus propias reglas para diseminar la represión, la burocracia y la corrupción?
Nos adherimos pesadamente a esta rueda que solo se detiene al desgastarse, y que solo se desgasta cuando nos consume hasta los huesos. Nos hundimos perdidamente en esta crisis que no es solo económica o moral, sino de identidad propia, de dignidad y sobre todo de aquel sereno coraje.
Tras observar todo esto, llega a este mundo la gran buena noticia: Es culpa nuestra. Al principio, esto no suena tan bien. Es urgente para nuestro principio de falsa autoestima determinar que el desastre y la humillación que cae sobre nosotros es inoculada por aquellos otros. Es más cómodo señalar, acusar y quejarnos como víctimas ultrajadas, que asumir que no hay nadie responsable más que nosotros mismos. Pero culpar a otros es lo que nos encierra en una coraza asfixiante: La pasividad.
Entonces llega otra buena noticia: Tarde o temprano, nos vamos a cansar. Y esto es innegablemente bueno, porque solo así es cuando nos rebelaremos. Y que conste, no hay ánimos de inducir a nadie hacia el desorden o hacia la guerra sin sentido. Nuestra hambre misma se encargará de hacerlo, nuestra necesidad de darle de una vez sentido a nuestra vida. Es de desear que no suceda así, porque ningún levantamiento sangriento en la historia del ser humano ha forjado nunca un mundo de paz. Pero es natural que mientras más tarde sea que se nos ocurra levantarnos, de más cuchillos de cocina tendremos que aprovisionarnos.
Y será inevitable, porque querremos sobrevivir. Nos levantaremos en guerra porque es el único lenguaje que hemos aprendido a manejar, porque hemos crecido a los golpes y a los absurdos y no nos han enseñado la posibilidad de ser felices sin más que despojando nuestra atención de las miserias del mundo.
Podremos por momentos aguantar mucho haciendo colas en la calle, podremos reír a veces de nuestro sufrimiento, podremos sobornar, saquear y atracar cuando haya la oportunidad continuando la cadena de abusos, pero tarde o temprano alcanzaremos un tope de impaciencia y tendremos que pararnos a empuñar nuestra espada en servicio de la libertad. Nadie nos salvará más que nosotros mismos. A nadie podremos seguir, pues sabremos que aquella idea de un mesías no es real, y tendremos que comprometer nuestra propia piel arriesgándolo todo. Tendremos que ver lo inútil que es quejarnos y tendremos que abandonar lo poco que nos queda para ir a proteger la honra de nuestro espíritu de vida.
Tendremos que salir a defender la integridad de nuestro hogar, y tendremos para eso que unirnos, olvidar la educación con que estamos adoctrinados desde la infancia y dejar a un lado nuestras utópicas ideologías y la intolerancia que conllevan. Tendremos que acudir a principios más básicos como nutrir a nuestros hijos, respetar nuestros derechos individuales de existir sobre esta tierra fértil que no sabe de fronteras, y enfrentarnos a la desafiante tarea de amar a nuestros semejantes. Tendremos que erradicar hasta cero las distorsiones emocionales de que nos hemos engolosinado: Las vivezas, los oportunismos, las maldades, las ambiciones, los amiguismos, los fanatismos, los egoísmos, los aturdimientos, las holgazanerías, las superficialidades.
Suena difícil, sí. Pero más penoso es seguir muriendo de hambre, lo podemos tener por seguro. Habrá miedo, el mismo que nos inmoviliza ahora, pero aquella opresión que trata de limitarnos nos empujará a seguir adelante por sobre todas las cosas. Y ni los más brutales ejércitos de seres humanos —que como tú y yo se dejaron corromper—, podrán nunca detenernos, ni las lenguas de serpiente más astutas podrán jamás engatusarnos.
Re-conquistaremos nuestra autonomía natural, no tanto juzgando los estragos que provoquemos al expresar nuestra rabia tanto tiempo reprimida, sino porque, luego de explosionar y luego de digerir por completo nuestra inmadurez, reconoceremos que somos entidades libres y que nadie podrá tentar nuestros oídos con suficiente diablura como para que volvamos a postrar tan rastreramente nuestra rodilla.
Creceremos y aprenderemos a discernir entre palabras y realidades, entre mitómanos y maestros. Recordaremos el latir de nuestra madre tierra, única e indivisible, y ya no nos separaremos más de ella.
Solo aquel día en este mundo, cuando escuchemos, por encima de los parámetros establecidos, la voz de nuestra propia razón, habremos retomado el rumbo, habrá surgido el cambio.


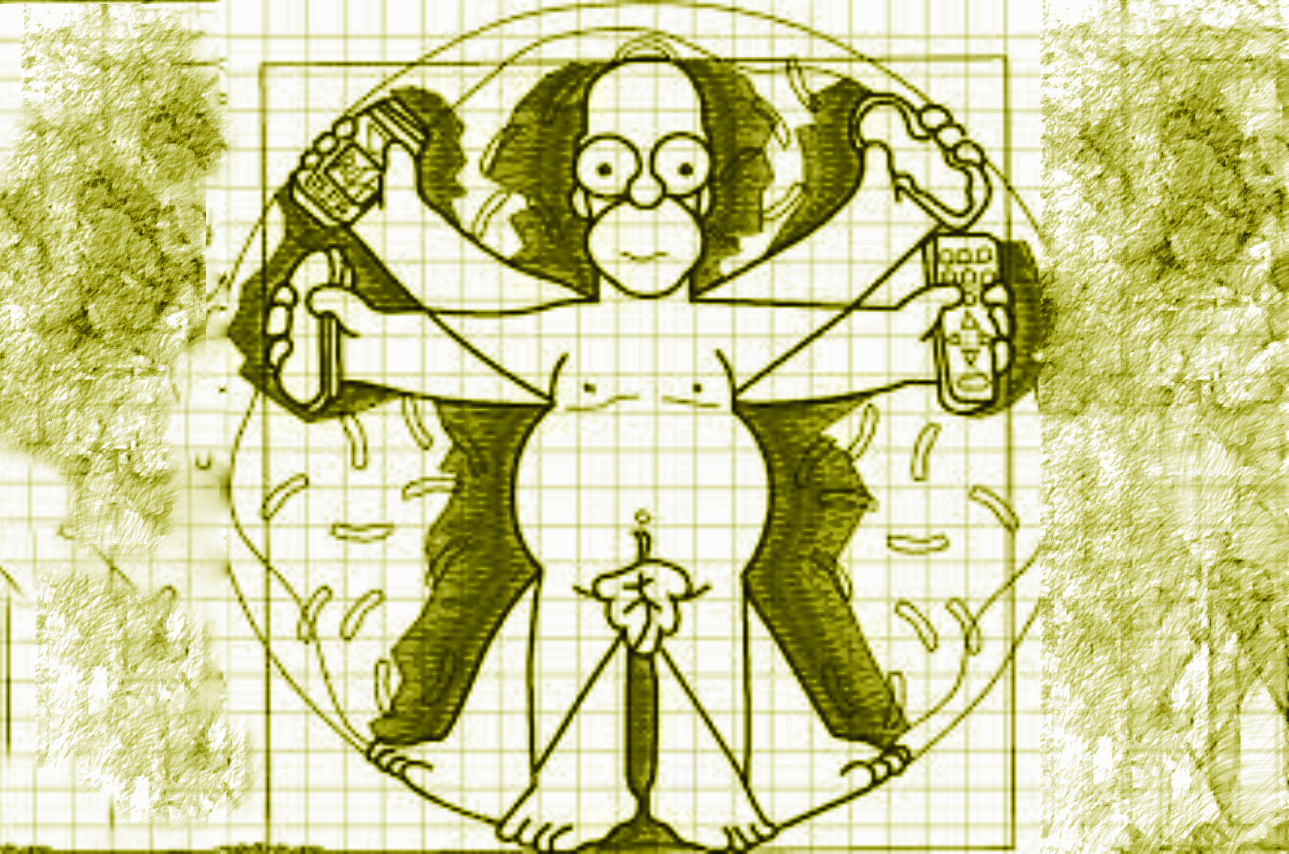
0 Comments